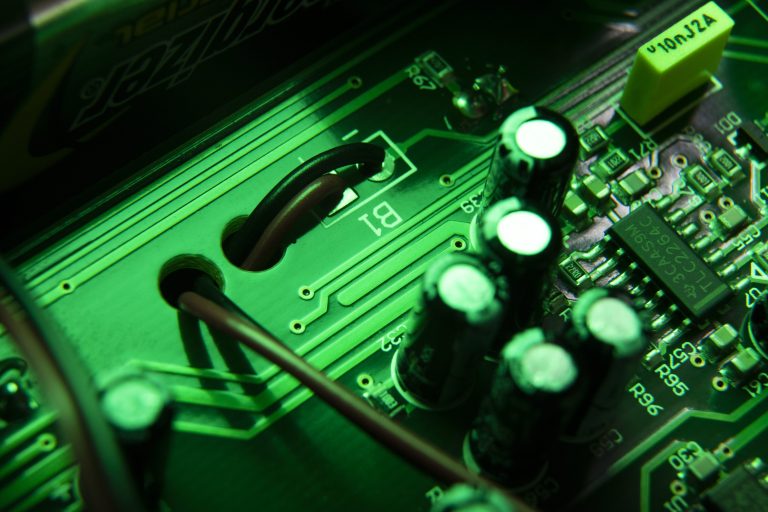Tengo que reconocer que tener una piscina cerca siempre ha sido, para mí, una salvación. Siempre que he tenido un mal momento, allí estaba ella. Puede sonar un poco cursi e incluso chorra, pero es cierto.
Yo no hablo solo de esos lujos que salen en las revistas, con jardines enormes y agua cristalina como de hotel cinco estrellas. De esas piscinas que solo ves en la casa de Cristiano Ronaldo o Messi. Hablo de algo más cotidiano, más alcanzable para todos los mortales, que nuestra nómina empieza por un 1.
Hablo de una piscina en la casa del pueblo, ese rincón donde uno va a descansar y desconectar del ruido de la ciudad. A veces pienso que, sin darme cuenta, ese espacio lleno de agua se ha convertido en un refugio interior, como decía la canción de mi grupo favorito, Héroes del Silencio.
Os cuento. Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en la piscina es el frescor en pleno verano. En los pueblos, el calor pega de otra manera: el sol se siente más directo, las horas parecen más largas y las siestas se hacen casi obligatorias. Algunos ahora lo llaman cambio climático, pero ya os digo yo que es el calor de todos los años en verano en el pueblo. Los que lo hemos vivido, lo sabemos.
Por eso, tener una piscina a pocos pasos de la puerta de casa es un alivio inmediato. No hace falta preparar la bolsa, cargar con toallas ni pensar en el horario del polideportivo. Basta con abrir la verja, dejar las chanclas tiradas y sumergirse en ese abrazo azul que calma la piel y también la mente.
Además, la piscina ha sido, para mí, un lugar de salud. No lo digo de forma exagerada. Nadar, aunque sea unos cuantos largos tranquilos, me ha ayudado a mover el cuerpo sin la presión del gimnasio.
Yo tengo claro que cuando llamé a Rama Piscinas para que me instalaran la piscina en la casa del pueblo estaba haciendo lo mejor que podía hacer. Fue una inversión de las que merece la pena tanto en cuerpo como en mente.
El agua sostiene, protege las articulaciones, y hace que incluso los días en los que estoy cansado pueda hacer un poco de ejercicio sin sentirlo como un esfuerzo. A veces simplemente floto, mirando el cielo, y noto cómo se me aflojan los hombros y se me desacelera el corazón. Y tengo que reconocer porque es curioso cómo algo tan sencillo puede ser tan terapéutico.
Emocional
Pero más allá de lo físico, está lo emocional. La piscina se ha vuelto un lugar de encuentros. Cuando vienen amigos o la familia al pueblo, siempre acaba siendo el centro de reunión. Los niños chapotean, inventan juegos, se ríen sin parar. Los adultos nos sentamos alrededor, con una bebida fresca, y las conversaciones fluyen de manera distinta.
No hay prisa, no hay distracciones tecnológicas, solo el agua, el sol y las ganas de compartir. La verdad es que cuando recuerdo algún momento tranquilo, siempre se me viene a la cabeza alguno en la piscina de mi pueblo.
El cuidado
Tener la piscina en la casa también me ha enseñado a cuidarla. Puede sonar raro, pero mantener el agua limpia, revisar el cloro, pasar la red para quitar las hojas… todo eso me conecta con una rutina que no me pesa. Es un pequeño recordatorio de que lo bueno requiere atención. Y en cierto modo, cada vez que me meto en el agua clara y fresca, siento que ese esfuerzo se transforma en recompensa inmediata.
Eso sí, no quiero idealizarlo todo. Claro que hay momentos en los que pienso en el trabajo que supone o en los gastos que acarrea. Pero la verdad es que, si hago balance, siempre gana lo positivo. Porque más que una piscina, siento que lo que tengo en la casa del pueblo es un escenario de recuerdos en construcción.
Es el sitio donde mis sobrinos aprendieron a nadar, donde he pasado tardes enteras escuchando música, donde he tenido conversaciones largas con amigos bajo la luna. Y esos instantes no tienen precio, os lo digo de corazón.
Al final, y esto es lo que espero que entendáis, ir a la piscina o tenerla en casa no se trata solo de nadar o refrescarse. Es un modo de regalarse bienestar, de mejorar la salud, de convivir más y de disfrutar de un ritmo más humano. Yo, al menos, lo vivo así. Y cada vez que cierro los ojos y me dejo llevar por el agua, siento que todo vale la pena. Sí, la vida merece la pena entre brazada y brazada.